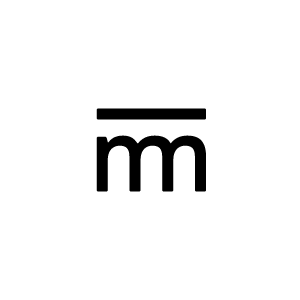Otro ciclo - Miguel Mesa
La base de la cabaña era el agua lluvia que recogía la cubierta y descendía por los bajantes plásticos hasta acumularse en un gran tanque de concreto. Para usarla, el agua debía bombearse diariamente a un tanque ubicado en el techo con el cuidado de no derramarla. Y el agua del mar se subía en canecas y se usaba regularmente para vaciar los sanitarios. Aunque había en su interior un mueble de cocina, una nevera y dos habitaciones para dormir, desnudarse y vestirse en privado, la mayoría de actividades de la cabaña estaban exteriorizadas: dormir en hamacas, comer en el corredor mirando el mar, cocinar en el horno de leña, ducharse al aire libre bajo la vegetación. Cada temporada se adicionaba un suelo de madera, un enchape coralino, un camino de salida al mar o al pueblecito donde vivían los nativos. La energía eléctrica, que solo se usaba de noche, provenía de una planta diesel y servía para atender la nevera, encender unos cuantos bombillos y mover los ventiladores. La noche se aprovechaba para poner música y el día para el silencio y el sonido de las olas. Era posible conseguir el propio alimento: pescar, abrir y limpiar los peces, fritarlos y comerlos con plátanos verdes. Subir al faro a mirar el océano, cuidar el jardín, nadar en el mar, ir al pueblo a comprar leche condensada en lata (el calor en el caribe la convierte en dulce de leche), bucear en el bajo coralino, sentir el viento pasar a través de los anjeos, ir a llamar por teléfono desde la única cabina, coger las naranjas agrias del árbol del vecino, amasar arepas, comer el pan de coco, los mameyes, mangos, las panelitas que vendían las nativas; pelar los cocos con machete y tomar su agua. Había tiempo para pintar peces en los muros, leer, trabajar, caminar en la playa, acostarse a ver estrellas fugaces y admirar las artesanías locales. La isla era una mezcla de las distintas naturalezas humanas, viejas y nuevas.
Lo que está narrado arriba posiblemente es una vida artificiosa, de privilegios circunstanciales en temporada vacacional, cada quien sabrá. Es probable que si todos los seres humanos viviéramos así no habría playa suficiente, ni agua lluvia, ni cocos; somos muchos. Pero me resisto a creer que el reto de la arquitectura no continúe siendo vivir en el paraíso –y paraísos hay muchos–, trasladar sus condiciones, tareas y compromisos o parte de ellos a las ciudades y el campo, y mantenerlos.
Pero el mar estaba ganándole mucho terreno al paraíso que yo conozco, y amenazaba con tirar al suelo el gran manzanillo que estaba entre la cabaña y la playa y protegía del sol de la tarde. De común acuerdo, nativos y visitantes construyeron un muro de contención en concreto antes del árbol, de modo que lo protegiera del golpeteo de las olas. La cosa funcionó muy bien, tanto que un par de años después al observar agrietamientos en el muro generados por el crecimiento de las raíces del árbol, todos creyeron que iba a ser necesario tumbarlo para proteger el muro. A esos extremos llegamos cuando se derrumba un ciclo y debemos aferrarnos a otro. Sin embargo, las circunstancias y el mar se adelantaron: rápidamente aparecieron derribados árbol y muro. La cabaña quedó expuesta.
A pesar de la caída, lo que estaba construido en esa cabaña era un acuerdo de permanencia y mutuo cuidado entre todo lo presente, sin embargo un pacto frágil que dependía para su existencia de ciclos vitales mayores, ciclos a los que podríamos llamar fases o eras, aunque tal vez sea más preciso decirles sistemas políticos. Lo digo de modo genérico, lo cual seguramente es un error, pero creo que el acuerdo que estaba construido en la cabaña isleña era parecido al que hicieron hace mucho tiempo los campesinos con su entorno, a pesar incluso de todo lo que no tenían, de las carencias y la marginalidad, la pobreza, la falta de atención en salud, de pensiones, seguro de desempleo, transporte público, corta expectativa de vida, etcétera. Ese ciclo vital, nuestra vida como campesinos, lo perdimos hace muchos años y era un logro bastante considerable; ahora hemos perdido el del estado de bienestar, como realidad y como meta, que había conseguido la sociedad civil en Europa y Estados Unidos para sus ciudadanos, un bienestar manchado al necesitar un estado de malestar en los vecinos del tercer mundo, manchado al ponerlo en función del libre mercado sin control y de los bancos. Un estado de bienestar que hacía agua desde el punto de vista de las exigencias del contrato natural.
Sin embargo, perdimos dos de los ciclos vitales más importantes que se conocen –al menos cuando hablamos del ser humano–, y no fue precisamente el mar quien se los llevó. Perdimos el árbol y el muro, y quedamos con la hipoteca de la cabaña expuesta, a riesgo de quedarnos sin proyecto. No es muy viable que derrumbado uno de estos dos ciclos o sistemas podamos volver al otro, hoy por hoy somos una especie urbana. Es aquí cuando se me viene a la cabeza el ciclo vital que ocupaban el padre y el hijo en La carretera de Cormac McCarthy, y su arquitectura que estaba constituida únicamente por los trapos y trastos que podían transportar en un carrito del mercado. Creo que tendremos que trabajar los próximos veinte o treinta años con mucho empeño para construir un nuevo ciclo vital; seguramente algo parecido a la socialdemocracia1, que se fundaba hasta hace 30 años en construir y proteger el bien público, solo que ahora tendrá que estar fundada en proteger eso y unas cuantas cosas más. Y a los arquitectos nos corresponde tener memoria del paraíso y adecuarlo a otro ciclo.
1 Judt, Tony. Algo va mal. Taurus, 2011. Ver la conclusión “Qué pervive y qué ha muerto en la socialdemocracia”.