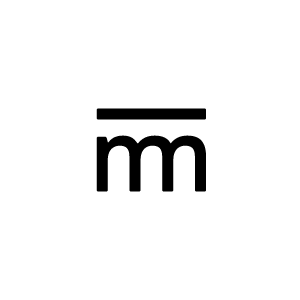Estafa e inacción política - Gustavo Diéguez
En la búsqueda más precisa de una comprensión actual del término, la indignación –tal como se la conoce luego de la más reciente crisis internacional que tiene por epicentro aquellos territorios conocidos como primer mundo–, se asoma como la consecuencia directa del largamente avalado estado de delegación de la vida cotidiana, certificado por el paternalismo del capital financiero vestido con las pantuflas del Estado. Tomando un atajo conceptual para la situación emergente, el carácter social indignado se explicaría funcionando como un par con la palabra estafa, entendida esta como causal del conflicto. Sin embargo, detrás de aquello se huele un implícito, presumible y oculto enojo de cada uno de los afectados hacia sí mismos en virtud de la inacción política y la somnolencia de años ante la situación de fraude económico latente.
La palabra indignación resulta ser una palabra reactiva. En esa secuencia causa-efecto en la que se encuentra contenida debería conllevar una finalidad proyectual. Es por ese motivo que la reacción anímica que se desprende de la frustración de entregar la vida a las manos de otro, no alcanza con ser solo expresada bajo las formas del reclamo, sino más bien acompañada de la implementación de formas de acción social más protagónicas del ciudadano común desde las mismas energías que accionan a la movilización comunitaria de los acontecimientos de protesta.
La actualidad del término y nuestro señalamiento a través de la indignación europea no tendría que tomarse en cuenta sin considerar el ciclo de transformación operado una década atrás en nuestro continente, más precisamente a partir de los tiempos de la crisis argentina de finales de 2001. La indignación expresada desde los formatos de piquetes (barricadas) y asambleas barriales y su reabsorción al tejido de las políticas tradicionales hasta su casi desaparición, nos hablan de cuánto necesitamos que nuestras vidas no tengan que ver con la de los otros. Para administrar nuestros destinos hay un tercero al que elegimos, al que le delegamos también el monopolio del enojo y lo erigimos en depositario de la indignación. Me indigna esa natural relación externa casi genética que guardamos con la indignación en términos de nuestra arquitectura social.
Esa idea no es ajena al camino cerrado que propone la arquitectura urbana en sus modos de operar y de hacer visibles las transformaciones de lo que se sabe falto de equidad. Me indigna que en la Argentina la arquitectura –en tanto disciplina de transformación y enriquecimiento sociocultural–, no forme parte de la obra pública. Y que la poca obra pública construida en estos últimos años de sostenido crecimiento económico sea considerada –a la luz de sus modos de concepción y adjudicación–, como un hecho meramente constructivo, un asunto de empresas constructoras generalmente aisladas del problema del pensamiento integral de las temáticas en razón de que lo lógico es que allí se cuide el rendimiento económico que le da sentido como negocio. Me indigna también que los arquitectos-ciudadanos hayamos hecho bastante poco por remediarlo.