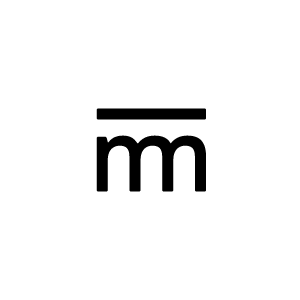Arquitectura de la dignidad - Rodrigo Toledo y Juan Camilo Ramírez
Recientemente hemos sido testigos de una serie de manifestaciones de indignación colectiva que han tenido lugar en distintas latitudes. Muchos de estos movimientos utilizan la ocupación de plazas como acción de protesta. Esta ocupación se ejecuta a través de una construcción arquitectónica colectiva: la disposición auto gestionada de carpas, lonas, cajas, plásticos, anuncios, volantes, alimentos, etcétera. Acampar en una plaza produce un corto circuito en la ciudad que demuestra como la fuerza colectiva es –o debería ser– la que establece el escenario público. En este caso la arquitectura está representando a todos sus usuarios, ayuda a construir su voz. Ocupar es aquí un acto político y arquitectónico simultáneo. Podríamos, entonces, pensar que si bien existe una arquitectura cuya vocación es la de la institucionalización de la vida en una sociedad, esa que hace que el mercado inmobiliario confabule con los estados y aquella que materializa las dinámicas capitalistas del consumo disfrazado de ocio; existe otra capaz de construir y presentar de modos quizá más reales y concretos nuestras necesidades, aspiraciones y gustos colectivos. Podríamos pensar en ella como arquitectura de la indignación, pero en realidad es una arquitectura de la dignidad. Si todos tenemos que vivir como nómadas para que esta economía del capital se sacuda un poco y sea menos injusta, pues que así sea.
Vale la pena entender cómo opera esta arquitectura. En primera instancia hay que reconocer que la importancia prioritaria no la tiene el diseño de los objetos arquitectónicos, sino de sus relaciones. Ocupar la plaza, en tanto invadirla y habitarla, construye una red de intercambios en función de la disposición pactada tácitamente de asentamientos a través de una materialización inestable que se acerca a las maneras de lo vernáculo. Se trata de una arquitectura móvil, dispersa, intermitente, blanda y de límites variables. El diseño se nutre de la exteriorización de una voluntad colectiva, a partir de la articulación de un lenguaje construido paralelo al lenguaje hablado de la protesta. Habría que asumir necesariamente que dicha arquitectura es, en sí misma, un instrumento de gestión social. Lo interesante sería trasladar las ventajas y cualidades de esta arquitectura efervescente a aquella más permanente, la que hacemos todos los días, llevar esta fuerza proteica –que cambia fácilmente de forma o apariencia– al orden aceptado de la arquitectura, a esa condescendencia enmascarada de neutralidad.