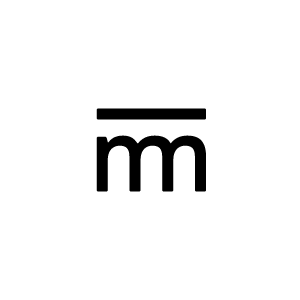Para medir la arquitectura
En mi opinión, la arquitectura, antes de que cualquier discurso llegue –periodístico, académico o científico-, es un hábito. El hábito de ocupar un lugar. En ese sentido arquitectura hacemos todos, los humanos y las hormigas. Hacen arquitectura los pueblos nómadas y la fabrican los alemanes. La puede hacer un erudito y una señora que durante 20 años decora una vivienda. No es una opción. Hasta donde se, la arquitectura es inmanente a la vida y de una manera amplia está asociada a la transformación de la corteza terrestre. Las arquitecturas son hábitos diversos solidificados, coreografías que van endureciéndose.
Cuando un juicio no se fundamenta sobre consideraciones como estas no sería más que un juicio reducido o una calificación apresurada, desplazando la arquitectura al terreno de lo anodino. ¿Cuál es la arquitectura original, la verdadera, la adecuada, la bella, la necesaria? ¿Cuál es la arquitectura que debemos promover y cuidar? ¿La que hacen los pueblos, la que hacen los arquitectos, la que intenta hacer cada uno en el apartamento que reside?
Existen arquitecturas autoorganizadas –o espontáneas como solemos llamarlas- y arquitecturas profesionales; las primeras aparecen por medio de la inteligencia colectiva, las segundas gracias a la imaginación singular. Obras bellas tenemos de lado y lado: un mercado popular en Marruecos o las Torres del Parque de Rogelio Salmona. Es decir, por cualquiera de estas vías podemos encontrar interés. Y ni hablar de los desaciertos, que también aparecen por ambos canales.
Con todo esto no estoy proponiendo que todo vale y que da lo mismo cualquier arquitectura, lo que quiero evidenciar es la variedad de niveles de interés o grados de belleza intermedia que pueden existir en las arquitecturas, tengan el origen que tengan, cultas u ordinarias. Si la diversidad de especies es garantía de la vida, la diversidad de arquitecturas es indispensable para mantener la multiplicidad de conductas humanas que se supone caracterizan una cultura.
Más allá de una cierta formación de la opinión hacia la ¨arquitectura culta¨, que es una tarea importante, resulta más interesante promover el incremento de las capacidades estéticas del sujeto, cosa que quizás llevaría a una valoración amplia de la arquitectura porque la localiza de nuevo como un hábito y no sólo como mercancía. La capacidad estética de un sujeto equivale a la cantidad de acciones que realiza en, y a las decisiones que toma sobre, el lugar que lo rodea. Alguien decía que una lavandera del siglo XVII tomaba más decisiones por el mundo que la rodeaba que un ciudadano actual.
¿Cuánta libertad fomentan los edificios entre los usuarios? ¿Cuánta autodeterminación estimulan entre los ciudadanos para que participen en la construcción del medio que habitan? ¿Cuántas relaciones entre humanos y no humanos establecen? Con preguntas como estas podríamos medir la calidad de las arquitecturas contemporáneas. Valorarlas no sólo por sus características formales y espaciales, sino también (y especialmente) por su desempeño y la interacción que promueven con el medio.