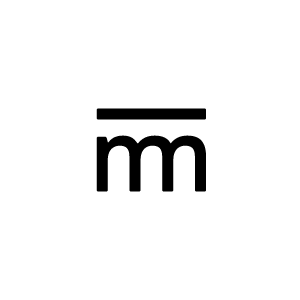Beneficios gremiales
Los arquitectos, en general, somos de los pocos profesionales que no hacemos de nuestros logros, beneficios gremiales. Básicamente porque vivimos pensando que nuestra profesión es exclusivamente «labor artística individual» y no una amplia e importante práctica social. Nos enfrascamos en discusiones endógenas tratando de determinar, por ejemplo, si alguno de los miembros que hizo un edificio interesante lo copió de otro y volvemos este asunto tema de blogs y pasillos. Vaya a ver lo que haría un médico con el descubrimiento de otro: lo replicaría, lo adaptaría y lo promovería para una utilidad social más difundida. Los arquitectos no. Enfrascados como estamos en nosotros mismos, resultado de nuestra incapacidad de participar en la toma de decisiones importantes de una ciudad o territorio, hacemos controversia pública de lo insustancial. Podemos desquiciarnos determinando el linaje de un edificio para saber si es puro o no, cuando a nuestro lado una ciudad mestiza se derrumba.
Desorientados por naturaleza, criticamos ―casi exclusivamente― los logros de nuestros colegas, nos envalentonamos para hablar contra nuestro igual, contra el arquitecto que ejerce la práctica liberal, el arquitecto de oficina; y en cambio nos enmudecemos para hablar de las arquitecturas, esas sí mayoritarias, que promueven, por ejemplo, las multinacionales y las grandes empresas financieras. Una de dos, o nos acostumbramos a la arquitectura mediocre, o evitamos hablar de ella por temor a las represalias de quien la promovió. ¿Qué pasaría si escribiéramos sobre las carencias arquitectónicas de la mayoría de sedes financieras, centros comerciales e hipermercados? ¿O si hiciéramos pública la dudosa calidad de la vivienda que promueven las inmobiliarias e incluso el estado, expandiendo nuestras ciudades hacia las periferias para luego decirnos que buscan ciudades sostenibles? ¿Nos iría mal si dijéramos que nuestras ciudades son lo que son gracias a la estratificación social? La pregunta que tenemos que hacernos, es cómo podemos ayudar a articular lo segregado por ley. Pero es como si los arquitectos no pudiéramos hacer nada con la compleja realidad. Asumimos lo inaceptable y controvertimos lo que no está tan mal.
Si los arquitectos colombianos fuéramos inteligentes, estaríamos patentando los parques biblioteca de Bogotá y Medellín, sus jardines infantiles, colegios de calidad, ciclovías, o planes urbanos integrados; estaríamos buscando perfeccionarlos, corrigiendo sus problemas y tratando de llevarlos a cabo en otros lugares que también los necesiten. Estaríamos exigiendo que las alcaldías y las empresas de desarrollo urbano saquen a concurso público estas infraestructuras en lugar de diseñarlas puertas adentro. Estaríamos reconociendo que este tipo de planeación vale sobre todo por la arquitectura de calidad que la establece, esa que podemos hacer nosotros en Colombia, desde las oficinas independientes, con todas sus variaciones y niveles de interés.